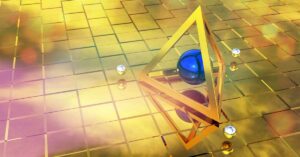En los últimos años, con la popularización de las plataformas digitales audiovisuales, se han estrenado series o películas que han hecho de la distopía un género en sí mismo. Así, son muchas las producciones que nos presentan un futuro hostil y desagradable en el que se diluyen o pervierten –por exceso o por defecto– los estándares sociales, éticos, políticos, económicos, científicos o tecnológicos con los que nos desenvolvemos, en mayor o menor medida, en las sociedades contemporáneas. El diccionario, en concreto, define la distopía como la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
Se dice que la realidad siempre supera a la ficción, y eso parece estar ocurriendo con el coronavirus: la rápida propagación del COVID-19 por todo el mundo, así como el crecimiento exponencial en el número de afectados, han convertido en meras anécdotas algunas de esas distopías de ficción y nos han traído, de golpe, un presente que no imaginábamos. La realidad que vivimos nos muestra un sistema sanitario trabajando al límite de sus esfuerzos, enfermos aislados en hospitales o en sus propios domicilios y medidas de protección de la salud colectiva que restringen, por el bien de todos, nuestros movimientos individuales y que, a su vez, tienen repercusiones psicológicas, sociales, laborales o económicas.
En el lado opuesto de la distopía está la utopía, es decir, la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Se entiende por utopía, también, cualquier plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Efectivamente, no parece factible, a día de hoy, que podamos construir un futuro libre de enfermedades, pandemias, guerras, terrorismo o catástrofes naturales. No obstante, sí podemos trabajar –lo estamos haciendo, como se ve en todos los gestos voluntarios y espontáneos que han surgido durante esta crisis– para sentar las bases de una sociedad más fortalecida, dotada de los recursos y protocolos necesarios para responder (asumiendo que todo sistema tiene imperfecciones) a las eventualidades que puedan surgir.
La construcción de ese futuro favorecedor y colectivo que imaginamos no será posible sin la implicación individual de cada uno de nosotros. Y, para que esa implicación sea auténtica, debemos transitar previamente por nuestra autopía en busca de ese espacio propio ideal, pero alcanzable, en el que ser uno mismo; ese espacio personal en el que residen los valores, las creencias y las habilidades personales y sociales que, de forma más consciente o inconsciente –“Lo esencial es invisible para los ojos”, repitió El Principito para acordarse– nos acompañan tanto en nuestra vida cotidiana como en situaciones tan excepcionales como las que estamos viviendo actualmente. Ese es el reto: encontrar nuestra genuina forma de ser para, desde ahí, manifestar nuestra forma de estar en el mundo.