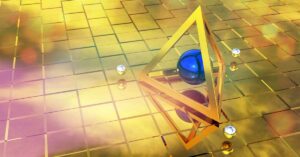Todo propósito de cambio, mejora o desarrollo personal y profesional va acompañado siempre, de forma consciente o inconsciente, de una serie de expectativas sobre lo que queremos lograr. La Real Academia Española define expectativa como la esperanza o la posibilidad razonable de que algo suceda. No obstante, esa esperanza y esa posibilidad no dependen de las acciones concretas que podamos poner en marcha para alcanzar un determinado objetivo, sino de la percepción que tengamos sobre nosotros mismos o de la percepción que los demás tengan de nosotros. Conviene recordar, en este sentido, que la palabra expectativa proviene del latín exspectatum, que significa mirado o visto.
Estas percepciones –creencias– pueden ser un buen punto de partida a la hora de plantearse nuevas metas si nos aportan la motivación necesaria para afrontar el reto. ¡Qué fácil resulta ponerse en marcha cuando uno se siente capaz o validado para alcanzar un propósito concreto! No obstante, las expectativas mal calibradas también pueden boicotear el proceso. Esto puede ocurrir cuando la imagen que tenemos de nosotros mismos –el autoconcepto– no se corresponde con lo que realmente somos ahora (nos empeñamos en mantener patrones de pensamiento y comportamiento que, si bien nos sirvieron en el pasado, no resultan eficaces en el presente) o cuando la imagen que los demás tienen de nosotros aparece desvirtuada (tal vez porque intentan modelarnos de una forma que nos aleja de nuestra esencia).
La brecha entre esas falsas expectativas y los resultados concretos que vamos obteniendo de acuerdo al propósito fijado forma lo que se ha dado en llamar la trampa de las expectativas o la trampa del crecimiento personal, un espacio de frustración e insatisfacción permanente ante el que solo caben dos actitudes: adoptar un rol pasivo y victimista, orbitando perpetuamente alrededor de nuestro fracaso, o asumir un papel activo y protagonista, reformulando las expectativas iniciales con el fin de encontrar las respuestas que necesitamos para fortalecer o reajustar nuestros propósitos vitales y garantizar así su consecución. Es el momento de conectar con nuestras propias necesidades y anhelos para tomar las decisiones que creamos oportunas.
Para reformular expectativas, propongo recurrir a las siete erres de la ecología o de la preservación del medio ambiente. Así, conviene reducir nuestras expectativas, reparando aquellas que no surgen realmente de nuestra autenticidad, reutilizando las que, pese a todo, siguen siendo una fuente de motivación para nosotros y reciclando las que aún puedan ser funcionales desde otras perspectivas. Es aconsejable, también, recuperar expectativas que dejamos olvidadas (porque no encajaban en la imagen que queríamos transmitir o en la imagen que los demás se habían hecho de nosotros), así como renovar y rediseñar nuevas expectativas de acuerdo a lo que somos en este instante de nuestras vidas.
Hecho esto, llega el momento de convertir nuestras expectativas en objetivos inteligentes (del inglés SMART, un acrónimo que proporciona criterios para guiar en el establecimiento de objetivos). Que no todo sea esperar, sino moverse hacia: convierte tus expectativas en objetivos específicos y concretos (enunciados de forma clara y entendible), medibles (ya sea con variables cuantitativas o cualitativas), alcanzables y realistas (de acuerdo a las posibilidades de cada uno), retadores (con un nivel de esfuerzo que te resulte motivante) y limitados en el tiempo (recuerda: la diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha). Ah, y no olvides anotar tus objetivos en un papel: escribir es una forma de comprometerse. ¡Trasciende tus expectativas y ve a por tus metas!